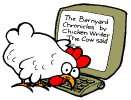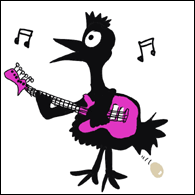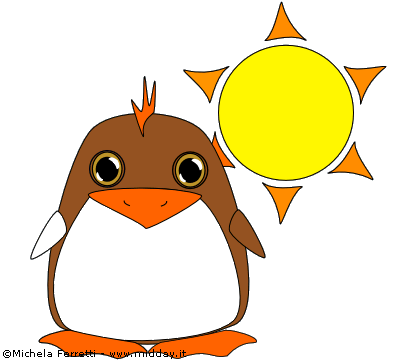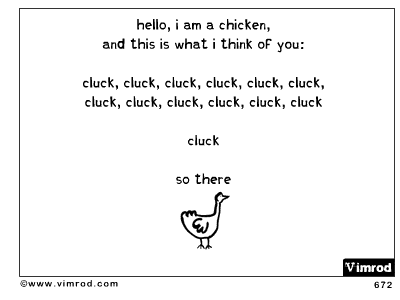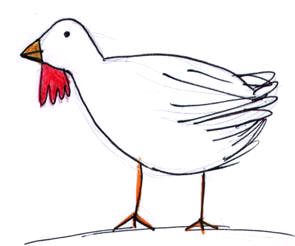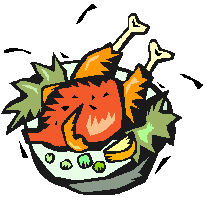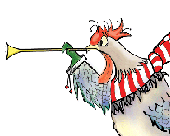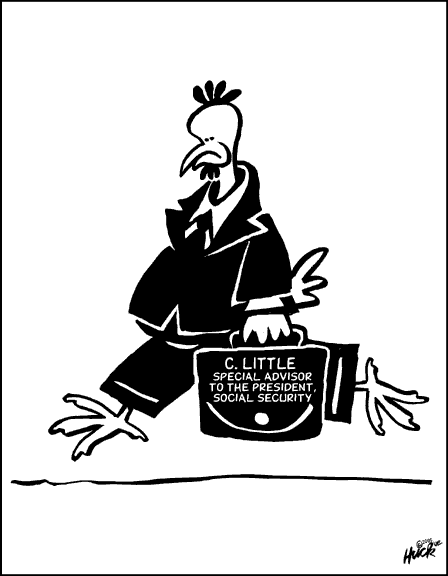Te miro y lo veo muy claro. Me apeteces. Tus pies, nervudos, llenos de tendones y carne magra son ideales para cocer lentamente con cebolla, tomate y una picada de almendra con un chorro de vino blanco en una cazuela de barro de las de mi abuela.
Entre el tobillo y la rodilla, lo mejor sería cercenar en rodajas de tres centímetros de grueso la tibia y el peroné. Cocinado como un osobucco... el súmum para el paladar.
Los muslos los tienes tersos, apretados. Curados a la sal... ¡qué jamones!
Con tu culo haría carpaccio, lo expandiría en el plato y le echaría virutas de parmesano y un poco de albahaca con aceite de oliva perfumado.
El lomo... nada mejor que empanado, y las costillitas, por supuesto, a la brasa acompañadas de unos pimientos.
La carne de tus brazos la picaría para el sofrito de los macarrones, y de tus dedos saldrían estupendos pinchitos, fritos como sardinillas, me comería las uñas y todo.
La lengua estaría tremenda en salsa hecha con tu propia sangre, y la cabeza la pondría en el horno regada con un buen vaso de cognac.
Las vísceras las cocería a la plancha... nada mejor que comerse tan sanamente corazón, cerebro, hígado y riñones al lado de unos espárragos trigueros muy salados.
El resto de tu sangre la usaría para hacer morcilla, bien coagulada y mezclada con cebolla. Y es que estás tan bueno que es verte y volverme caníbal.